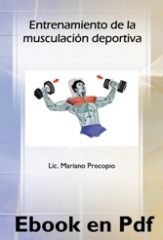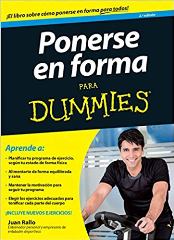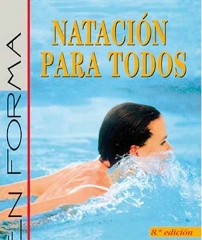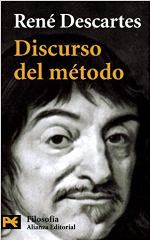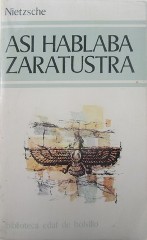Probablemente, muchos de los esfuerzos volcados en esta Conferencia
atinentes a valorizar el "deporte para todos", choquen con una realidad
desmoralizante: al menos en nuestros países, participantes, y no por su
decisión en el Tercer Mundo, el deporte es concebido como un valor
cultural de menor importancia que aquellos que se generan desde la
intelectualidad.
Pero,
y curiosamente, todo elemento cultural nace de la energía liberada en ese
espacio temporal denominado Tiempo Libre y que yo pienso debe llamarse
"tiempo libre de obligaciones exteriores". Y no se discrimina entonces si
es literatura, pintura, filosofía o deporte. La cultura es un fenómeno
unitario, tanto en sus orígenes como en su realidad concreta.
Sin
embargo, el manejo, el título de propiedad de la cultura, lo ostentan
aquellos que centran en el intelecto el valor primario, dejando en un
lejano segundo lugar a la cultura del cuerpo.
Y no
es casual que "el deporte ejerce sobre las masas una atracción mucho más
fuerte que la cultura" al decir de René Maheu, ex Director de la UNESCO.
¿No será, quizás, que está más cerca de su posibilidad cotidiana de
ejercicio del tiempo libre?
Si
esta hipótesis es válida, deberemos plantearnos la discusión con las
autoridades de nuestros países para incluir el deporte en el "cuerpo
mayor" de la cultura so pena de hacer ratificar y aún profundizar la
diferencia de clases. No podemos desconocer, y menos aquí, que hay
"deportes para algunos" justamente para que no sean "deportes para todos".
Más
aún, no es casual que muchos exitosos deportistas, hoy hombres ricos y
famosos, hayan ascendido desde las clases sociales más bajas por su
capacidad física. Quizás la única forma de movilidad social para esos
sectores. Pero esos deportistas "trabajan" como tales. Y el verdadero
deporte, el de los valores más elevados no puede constituirse en un
trabajo, a menos que sometamos esos valores a una economía de mercado.
El
"deporte para todos" será tal cuando prime la afición, el amateurismo, la
actividad desinteresada sin más finalidad que ella misma. Y es aquí donde
podremos hablar de Tiempo Libre y Recreación. De lo contrario la
competencia, como característica del deporte, se convertirá en el único y
primordial valor: sólo tendrá sentido ganar y a cualquier costo. Entonces,
nuestro tema de análisis, el deporte, dejará de ser un fin para
convertirse en un medio; habrá perdido su esencia: la libertad; y su
existencia sólo servirá para derrotar a otros y hacer del hombre una
máquina de triunfar, la antítesis del hombre como totalidad.
Para
que el "deporte para todos" tenga sentido deberá ratificar los valores
inherentes al Tiempo Libre: el competir como el compartir, el compromiso
como el goce, la solidaridad con el compañero como con el adversario, el
comportamiento ético como la expresión estética, la participación efectiva
y afectiva ...
Pero
el deporte será expresión legítima de la libertad cuando no sólo esté al
alcance de todos, ya que ello constituirá sólo una parte de la libertad:
el permiso. También debe incorporarse el compromiso personal, el
protagonismo en la actividad.
Veamos esto con más profundidad.
TIEMPO
LIBRE: LIBERTAD O PERMISO?
En el ámbito de las
prácticas sociales, el tema del ocio o del tiempo libre es uno de los más
discutidos y arbitrariamente definidos. Podríamos afirmar que existen
tantas definiciones como autores se han referido a ellos.
¿Cuál
es el motivo de la diversidad? Para algunos, la variable central pasa por
la objetividad o la subjetividad, por el sentimiento íntimo de libertad o
por el ejercicio concreto y verificable de acciones que implican un
compromiso con la realidad; tal suele ser el enfoque de los que se acercan
desde la filosofía.
Para
otros, el territorio se circunscribe a definir la polaridad trabajo-ocio:
cuando trabajo no estoy ocioso, con lo cual el ocio se convierte en el
residuo necesario de la actividad productiva; en esta concepción se
inscriben centralmente algunos sociólogos.
También pueden encontrarse aproximaciones desde el psicoanálisis, la
psicología social y la pedagogía con sus particulares enfoques, algunos de
los cuales serán bosquejados más adelante.
Para
el sentido común, el análisis pasa más por definir las actividades para
ese tiempo vacío de obligaciones que en pensar por qué trabajamos o cómo
se concibe el trabajo.
Es
que el fenómeno al que aluden tales prácticas sociales (el ocio) como del
tiempo en el cual transcurren (el tiempo libre) no le pertenece a ninguna
disciplina en particular. Ninguna ciencia puede arrogarse la definición
última o absoluta. Sólo con una visión más amplia y colectiva será posible
acercarse a la esencia (y no solamente a su espectro fáctico) de esta
ámbito del conocimiento.
Así,
las tertulias entre amigos, el turismo de todo tipo, el escultismo, el
deporte, los "hobbys", las colonias de vacaciones, etc., integran este
complejo conjunto de acciones que se caracteriza por no ser
obligatoriamente realizados. La voluntad, el placer, la libertad,
parecerían ser (o compartir) su esencia.
El
objetivo de este trabajo no será el de intentar llegar a conclusiones
definitivas, inútiles por otra parte frente al acelerado cambio social,
político y tecnológico de nuestros días. Pretende explicitar posiciones,
abrir caminos, mostrar contradicciones;en síntesis, preguntarnos más que
afirmar; reflexionar más que adherir. Y, sobre todo, dejar interrogantes
para el análisis.
LA
MODERNIDAD
A
partir de la Revolución Industrial se multiplica la generación de bienes y
aparece un creciente tiempo disponible fuera del trabajo para grandes
masas obreras. También muestra una nueva significación: anteriormente el
ocio tenía un sentido determinado, positivo (como en Grecia y Roma) o
negativo (como en el puritanismo). El uso del tiempo tiene una valoración
específica que otorga importancia al qué hacer con ese tiempo disponible
más que al tiempo en sí.
Nos
acercamos a la concepción del ocio moderno: existe un tiempo residual que
se sustrae del trabajo. Pero ese tiempo no tiene tanto valor en sí mismo
como el que ha perdido (como valor) el trabajo. El producto de éste ya no
le pertenece al que lo ha generado: ni material ni espiritualmente. Por
tanto lo que importa no es el ocio sino el no-trabajo, aquello que
neutralice o compense la fatiga, el aburrimiento y la alienación. El
hombre ha perdido su unicidad, aparece dividido, parcelado en
compartimentos estancos. Y en esa división forzada por un modelo
productivo aparecen las llamadas "industrias del ocio", digno colofón para
negar a los hombres el acceso a su genuina libertad, que en nuestro campo
estarían representadas por las "modas deportivas" y los "deportes de
moda".
LA ALINEACIÓN
"El
hombre cuya vida se gasta en seguir simples operaciones y cuyos efectos
son siempre los mismos, o casi los mismos, no tiene ocasión de ejercitar
su raciocinio y de aplicar la propia capacidad inventiva, en escoger
medios, en eliminar las dificultades que nunca se presentan. Es por esta
razón que las masas laborales no pudiendo realizar su propia personalidad
en la impersonal actividad de la producción, que es para ellos extraña,
tratan su propia actividad en pro de aquello que a sus ojos aparece como
el absoluto contrario en el reino de la imposicion, o sea, la "actividad
de paréntesis" de la masa que depende estrictamente del mismo mecanismo
alienante, que es la otra cara de la medalla" (Gianni Totti, "El tempo
libero", Roma, 1961).
Un
elemento de análisis al que debemos hacer referencia para intentar
comprender el sentido del ocio y del tiempo libre es el fenómeno de la
alienación. Esta ya está asimilada a lo cotidiano como si fuese una
condición humana y no la resultante de una problemática social. Así,
hablamos de la alienación de los medios de comunicación; la alienación del
trabajo; la alienación del consumo; la alienación del tiempo libre; etc.
Desde
la óptica marxista, el territorio de los problemas se centra en el campo
de la economía. Lo que diferencia al hombre del resto de los seres vivos
es el trabajo humano que modifica la naturaleza; al modificar el mundo
exterior se transforma a sí mismo; a través de la producción material la
naturaleza se humaniza, se transforma en obra y realidad humana.
Pero
aquí aparece el meollo del conflicto: la contradicción entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción implica también la
contradicción originada entre el desarrollo y enriquecimiento de la
naturaleza humana por una parte, y por la otra, la sujeción y anulación de
las fuerzas espirituales y morales del hombre en una estructura económica
centrada en la propiedad privada y, como consecuencia, desigual. A través
de esta noción de propiedad personal el hombre se objetiviza, se cosifica
para sí y se transforma en un objeto extraño e inhumano. El hombre, como
dueño de los objetos, encuentra en su posesión el sentido de la vida.
En
este punto, y siguiendo el sentido común, podríamos afirmar que el hombre
se siente libre cuando no está trabajando, por lo que otorga a su tiempo
de ocio una valoración de libertad que en modo alguno posee.
La
propia esencia del hombre se invierte: el trabajo alienado enseña al
individuo que debe producir para vivir; así, el hombre convierte su
esencia en un medio de existencia. Podríamos sobreagregar que en este
lucha por la existencia aliena la conciencia de su esencia, se encuentra
imposibilitado de reconocerse como ser humano libre y se entrega,
desarmado, a los artífices de la industria del ocio para encontrar placer
y descanso.
Así
como el proceso de producción, el proceso de consumo también es alienado.
"Consumir es esencialmente satisfacer fantasías artificialmente
estimuladas, una creación de la fantasía ajena a nuestro ser real y
concreto" (Erich Fromm, "Psicoanálisis de la sociedad contemporánea",
Buenos Aires, 1970). Tales fantasías hacen que, a través de los
aprendizajes generados por la sociedad del capitalismo salvaje, requiramos
de cosas que no nos hacen a nosotros como personas concretas, sensibles,
humanas, donde no participan nuestras necesidades reales; no participamos
nosotros sino algo en lo que hemos sido transformados nosotros.
Una
de esas cosas que se "adquiere" como mercancía es el propio tiempo libre.
Un tiempo en el que hay una acumulación de horas de inactividad (o de
pasividad) aptas para ser consumidas, gastadas sin más sentido que su
propia anulación placentera.
Siguiente